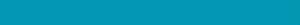Todos los primeros de año nos hacemos propósitos para no cumplirlos. Dejar de fumar, adelgazar, no beber, andar, sonreír, ir a misa, no comer grasas, hacer las paces con…, no desear a la mujer del prójimo, cantar boleros —o al menos silbarlos—, decirle algo a aquella vecina.
Un mocete pasea por la calle, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo, dándole patadas a los botes, o a las piedras, o a lo que se tercie, mientras canta —o silba— un provecto bolero. Piel canela, Dos gardenias, Quizás, Caballero, Fina estampa (Y en tu andar, andar / reluce la acera / al andar, andar…), etcétera. Por lo visto vive en una casa de vecinos, poco corrientes en los pueblos, o en algún edificio de pisos. Por el tono melancólico del cantar se conoce que está enamorado de alguna vecina; hay vecinas que no están mal, muy aparentes.
—Algunas están hasta buenas.
—¡Ya lo creo! Como trenes, me atrevería a decir.
Hay vecinas que dan muy mala vida a sus pretendientes, les hacen concebir esperanzas y después se casan con un mediano propietario, un lonjista, un mecánico de bicicletas, o un oficial de banca. Ya se sabe que a algunas vecinitas solo les mueve el interés. Entonces, el mocete desairado canta —o silba— un anciano bolero y se siente mejor.
Las intenciones de año nuevo suelen ser generalmente desiderátums. El vapor de la sidra achampanada nos hace que nos propongamos ser mejores personas, quitarnos vicios, kilos, lastre, complejos, malas ideas, mala leche, etcétera. Pero conforme pasan los Reyes los propósitos del nuevo año quedarán pendientes para el siguiente. Año nuevo, vida nueva.
Las iglesias católicas orientales y las ortodoxas celebran la Navidad el 6 de enero, en la Epifanía. No aceptan el calendario gregoriano. Hay gentes muy respetuosas con el calendario, pero hay otras, por lo que se ve, no les hacen ni caso; con los vecinos rondadores pasa lo mismo y las consecuencias suelen ser más graves. En Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces.
Casi nadie lo sabe, pero un botijo de barro pueblerino está más cerca de la vida —y de la literatura, me atreviese a decir— que la más lujosa, marmórea, altisonante, esdrújula y pulida estatua en un parque. Ni las letras, ni el hombre se hacen de mármol solemne sino de barro humilde.
—¿Qué te pasa?
—Nada, que he tropezado.
Lo mejor de los Reyes eran unas naranjas de gajos de caramelo, dulcísimas y que sabían a beso de madre. Iban envueltas en papel de celofán escandaloso, atadas con un bramante verde. Eran mucho mejor que los duros de chocolate, mucha platina y muy difíciles de pelar, pero iban de un bocado. Una vez, viviendo en casa de mis abuelos, los Reyes vinieron el día 5 de enero por la tarde, mientras fuimos a ver la cabalgata. Según nos contó la abuela, oyó un estruendo atronador acompañado de luces de colores y humo blanco mientras estaba en el retrete. Dejaron unos juegos reunidos de 50 pero no naranjas de caramelo.
Ya nunca fueron como antes.