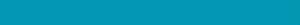En los Santos la gente estrena abrigo, come castañas, prende la calefacción y visita el cementerio. La gente es de costumbres, ya se sabe, y va dónde va Vicente, inopinadamente.
Los días previos a la fiesta la gente asea con ahínco las tumbas de sus muertos. Las mujeres viejas van con cubos llenos de trapos y productos de limpieza, calle Manterola adelante, camino del camposanto, con gesto firme y mirada perdida. Frotan la lápida del marido (que Dios perdone) con un cepillo de raíces y mucho empeño; limpian las fotos con limpiacristales, los herrajes con sidol y barren el espacio entre sepulturas. Algunas pintan con cemento disuelto en agua, entre afectados suspiros, el contorno de la sepultura en el suelo. Colocan flores con resignación y tras recorrer todos los puestos buscando el mejor precio.
Las dos jornadas de santos el camposanto está abarrotado de gente puesta de limpio. Los que viven fuera acuden con traje y ramos envueltos en celofán, como los que entregan a los ciclistas al llegar a la meta, que también es otro nombre de la de la guadaña. La gente pasea bajo los cipreses y la necrópolis pierde seriedad, parece más un parque que un pudridero. Las sepulturas, nichos y panteones están alegres, floridos y relucientes. Los finados se sienten contentos, allá donde estén, con sus deudos que, al menos una vez al año, arreglan la postrer morada.
También hay tumbas de tierra, algunas enjalbegadas, con cruces de hierro oxidadas y a las que no falta una flor sobre ellas, algunas veces una cresta de gallo metida en media botella de plástico.
Uno se pierde en el mar de fotos de las innumerables tumbas de gente que conozco, cada vez más. Mari Carmen me hace notar el aumento en el tiempo que dedico a reconocer muertos en nuestras escasas visitas al camposanto. Algunas veces descubro detalles antes imperceptibles, una lápida con una desgarradora dedicatoria en francés de una esposa, a la que supongo del vecino país, a un marido con apellidos tomelloseros.
El cementerio de Tomelloso tiene un montón de huéspedes ilustres como señaló Amador Palacios. El poeta comparaba el camposanto del final de la calle del Campo con el Pére-Lachaise parisino y famoso. Pavón, Grande, Cabañero, Carretero, Torres Grueso, López Torres, tienen aquí su última morada.
Pienso en la colocación de los mausoleos dependiendo de la posición social. Los panteones todos juntos, de finados ricos cuando los construyeron, algunos decadentes y rotos; abandonados, como una novela de Onetti. Otra zona de propietarios importantes, formada por casetas altas con tres o cuatro nichos por familia. Los agricultores medianos, tirando a grandes, están enterrados a la larga de las calles. El resto del personal en nichos y sepulturas estrechamente encajadas en el centro de la manzana. Las tumbas de los gitanos son fáciles de identificar: alegres, fotos en color, flores y palomas grabadas en el mármol.
En el cementerio de Tomelloso hay, o había, varias zonas bastante grandes, como de un celemín me atrevería a decir, llenas de tumbas mínimas y pintadas de blanco. Sepulturas de niños fallecidos antaño, cuando había tanta mortandad infantil. Les decían «los pisteros», nunca pregunté el porqué. Cuando moría un niño las campanas tocaban a gloria, el alma del infante subía directamente al Cielo. Esos duelos eran motivo de regocijo, los familiares invitaban a aguardiente a los asistentes al velatorio y se hacían muchas chanzas y bromas durante el mismo: la criatura iría a la Gloria y la familia tendría una boca menos que alimentar.
De vez en cuando aparece alguna tumba desvencijada, con la lápida partida y la cruz arrancada. Sucia y sin ninguna flor.
Resulta doblemente triste.