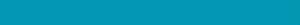Glass aporrea el piano melancólicamente, con insistencia y denuedo. A horcajadas, como queriendo pulsar todas las teclas a la vez con los diez dedos. De pronto afloja, para, apiana, acaricia. Rítmicamente, como si hiciese pleita, o tejiese petit point… o cosiese a máquina. Cadenciosamente. El piano siempre tiene algo de melancolía, las cuerdas están afinadas en un tomo amargo y tísico de amor turbulento y no correspondido. El sonido metálico aplana el ánimo y le languidece a uno las emociones. La música de Glass suena a un futuro que ya pasó, que se hizo viejo antes de que aconteciese. A ucronía.
En calle le dan patadas a un balón —de reglamento por el sonido— contra alguna pared. La mesa está llena de trastos: hojas, libros, papeles, bolígrafos, fundas de gafas. La cámara. Insisten en los balonazos y Glass en martillear el piano. “Métrica de la notoriedad” hay apuntado en un bloc de notas, con mi letra. No sé que es.
La música del pianista sale del ordenador gracias a una aplicación que permite escuchar toda la registrada en la Tierra (es una exageración, pero suena bien). Hubiese hecho las delicias de Borges. El sonido tiene algo de impersonal, como la sección de carne del supermercado. Estanterías refrigeradas llenas de bandejas asépticas, inmaculadas y sin sangre por ningún lado. Emociones contenidas. Cadáveres hermoseados, expuestos en envases hechos con materiales de nombres que suenan a griego.
El minimalismo es odioso y alejado de los hombres. No me imagino a Glass con lamparones. O mojando sopas en el plato. Dicho todo eso sin ánimo de ofender a nadie.
Acaba la música, la última pieza tiene Wichita en el título. Por unos segundos el silencio parece absoluto, lo envuelve todo. Es como si todo hubiese acabado. Los balonazos en la pared de enfrente lo niegan. Y las voces de los chutadores.

Antes (abandonado el minimalismo), en cada calle había una solterona a la que le molestaba que los chiquillos jugasen al balón. A la mayoría de ellas las dejó el novio con la boda arreglada y la dote comprada. El Ayuntamiento las fue distribuyendo por todos los barrios y calles. Las metían en casas con portada, susceptibles de ser porterías de fútbol. El municipio les pagaba la morada a condición de que ellas pinchasen balones.
Cuando la chiquillería de la calle de la secreta funcionaria principiaba el peloteo, la moza vieja se colocaba oído avizor, detrás del portón y con una navaja en la faltriquera. En cuanto los futbolistas amateurs se descuidaban, la esbirro echaba mano de la pelota y le hundía la faca hasta las cachas. Dejaba la vejiga como Antoñito el Camborio: muerta de perfil. Una vez cometido el balonicidio, la verdugo lo anotaba en un formulario. Cada tanto hacían balance en las Casas Consistoriales y a la que más pelotas hubiese sacrificado le regalaban una sesión con la peinadora.
Todos los chiquillos las odiábamos. Incluso las peinadoras de oficio. Eran exigentes y malcriadas sabiéndose protegidas por el poder. No tenían medida con la bandolina ni las horquillas para el moño.
El cuerpo, por lo que fuese, se extinguió. Ahora los zagales campan a sus anchas chutando balones, todos de reglamento.
[ot-video][/ot-video]