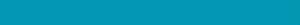La calle, llena de desconchones, parece más iluminada de lo que debiera. Nadie en su sano juicio espera un día brillante, con pájaros cantando, entre bombardeos, francotiradores y escombros. Un viejo tocado con un raído gorro de lana levanta el cierre metálico de una tienda ayudándose de una barra de hierro, cromada y doblada. La persiana de metal emite un chillido aterrador. El hombre piensa que si llega a mañana, dios lo quiera, la engrasará. Cuando atraviesa el umbral del comercio ha cambiado de idea «¿Para qué?». Vende los escasos alimentos que logran atravesar el bloqueo, no pregunta cómo. Enciende la radio; no tiene antena, un alambre torcido capta las ondas hercianas.
La niña de todas las mañanas avanza despacio por la acera, pegada a la pared como le han enseñado. Lleva una mochila a la espalda, un abrigo que fue rojo y un libro entre las manos, forrado con plástico; tiene una portada conocida y universal. Sabe el camino y levanta pocas veces la vista.
«De tal manera, si les decimos: “La prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe”, las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños.»
Entra en el colmado, le pide al viejo un bocadillo de fiambre de cordero, lo paga y se va. El anciano vendedor le da unos segundos de ventaja y también sale. La pequeña camina hacia la esquina leyendo y sin despegarse de la pared; al otro lado de la calle está la escuela. Se para en el borde de la acera y pasa la página. El comerciante observa expectante, sabe que cualquier mañana van a reventar a la chiquilla de un tiro al atravesar el cruce más peligroso de la ciudad. Un día u otro. La criatura se persigna, baja la vista al libro y cruza la calle parsimoniosamente.
«”Era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo…” Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real.»

2
Lleva varias semanas preocupándose menos por su aspecto. Se afeita cada dos o tres días, se ducha una vez por semana y se lava el pelo los miércoles. Descuelga la regadera y se agacha sobre la bañera, tiene cuidado de que no caiga agua fuera, aunque cada vez menos. Hoy toca revisión y entrevista con la orientadora sociolaboral.
Llega a lo oficina, coge un ticket de la máquina, hay pantallas sobre las mesas con números rojos. Espera. Nunca pensó que acabaría en aquel lugar; refugio de gandules y aprovechados pensaba siempre que pasaba cerca del edificio y veía las colas. Palpa los bolsillos para comprobar que lo lleva todo. Devuelve los saludos y mira las máquinas del vestíbulo; lee las ofertas del tablón.

El funcionario confirma su asistencia en el ordenador. La psicóloga le explica lo difícil que está el mercado de trabajo para los mayores de cuarenta y cinco años. Le induce a que no desespere, que se reinvente le dice. Él le comenta que ya no cobra. Ella lo apunta en otras quince listas nuevas. Quedan de nuevo para el próximo mes.
Llega a casa con todo terminado, son sólo las once de la mañana. Enciende la televisión, pasa por todos los canales, permanece un par de segundos en cada uno, bufándole al contenido. Apaga la tele. Coge un libro del estante, obras completas de Neruda; Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, piensa como clavo ardiendo. Esos inservibles e innecesarios conocimientos le hacen sentirse humano.

«…Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo…»
Limpia una incipiente lágrima mientras se dice que todo esto es temporal.