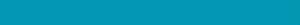El golf es un entretenimiento de caballeros que se empezó a jugar en Escocia en el siglo XV. El objetivo del juego es introducir una bola en los agujeros que hay distribuidos estratégicamente por el campo. Para ello hay que golpear la esfera con una serie de palos en forma de garrota, eligiendo el que más conviene y dándole a la pelota con la vuelta de la garrota, como si dijésemos. A los practicantes se les llama golfistas y no golfos, pese a lo que se pueda creer.
—¿Sabes que han descubierto el bosón de Higgs?
—¿De quién?
—De Higgs.
—No, del de Higgs no lo sabía.

Se juega, el golf, al aire libre. Para meter la bolita en los agujeros predichos, que se llaman hoyos, hay que hacer un recorrido para cada uno. Una suerte de gua algo más sofisticado y extenso en el tiempo. Tienen asignado un número de golpes necesarios para hacerlo, se trata de completarlo en menos, dando también menos garrotazos que los contrarios. Es una actividad muy relajante y perfectamente practicable tanto por mujeres como por hombres. Libera el stress, refuerza la gentileza, hincha los pulmones, fomenta la camaradería y permite llevar zapatos con pinchos en la suela y guantes como los que llevaba mi señor padre cuando se enfrentaba a un largo viaje.
—No se preocupe usted don Jaime, estamos entre caballeros.
Jaime, Jacobo, Jacob, Yago y Diego son variantes de Santiago. A Diego se llega derivando de Sant Yago o Sant Iago a Sant Tiago, Tiago o Tyago, Diago y finalmente Diego.
—Pero hombre de dios, ¿cómo ha llegado a ese estado?
—Degenerando.
En esta tierra del Señor hace una quincena de años construyeron un campo de golf. Está en la carretera a la Ossa de Montiel, camino de Ruidera, lindando con la Casa del Aire. Un industrial que se reinventó en la anterior crisis (aquella que tuvo lugar tras los eventos de 1992) hizo un circuito de karts. Al poco, dado la cantidad de terreno, diseñó e hizo un campo de golf, de nueve hoyos y rústico —aunque no tanto como quien esto escribe—. Levantó una casa club, salones, un restaurante, zonas de entrenamiento, en fin, unas instalaciones dignas, eficientes, hechas con gusto y limpieza.
En una época en que el continuo sube y baja de mi vida estaba a la altura del Everest, nos invitaron a una comunión en las instalaciones golfistas. La mayoría de los asistentes eran usuarios del campo y miembros del club. Tras la comida, el café, el puro y los necesarios combinados, dada la duración de la tarde, los jugadores se pusieron a darle al palito. Compraron un green free, o algo así y se liaron a dar garrotazos por colleras.
El dueño del ingenio considerando que mi boyante y circunstancial posición me hacía susceptible de formar parte de su selecta clientela, intentó desentrañarme los arcanos de tan noble deporte. Golfeando de salón me explicó lo que era el swing, importantísimo y seña de identidad del golpeador de bolas, por lo visto.
—Menos que para Duke Ellington. —me hicieron decirle Justerini y Brooks, los dos a una.
Me dio un garrote, club en el lenguaje de Saint Andrews, se puso detrás y me explicó cómo había que cruzar los dedos de las manos sobre el astil del palo y la perpendicularidad de ellas con una señal impresa en el mango. Me colocó las corvas en una incompasiva posición, me obligó a realizar unos contenidos, flexibles y continuos movimientos con la garrota (que me hacía levantar hasta el cielo), la cintura y las piernas. Comprendí la desazón que sentían las mozas en las lecciones de billar.

Cuando el maestro consideró que había asimilado sus clases teóricas me sacó al hoyo uno. En el punto de partida clavó un palo amarillo en el suelo y le puso encima una bola.
—Demuestra lo que sabes, Francisco.
Me puse como me había enseñado minutos antes, flexioné las piernas, balanceé el palo, miré al horizonte, di un golpe al aire, volví a mover el garrote y solté el estacazo. Voló un terrón, una piedra del subsuelo y apareció un agujero como el cráter de una mina; se tronchó la madera uno y la pelota seguía sobre el palillo. Lo intentamos de nuevo con un hierro y descubrimos la extraña fragilidad de la fibra de carbono después del talegazo. Tras partir, abollar o doblar la mitad de los palos de la bolsa, la bola seguía en su atalaya. El dueño, haciendo visualmente un memorial de destrozos, afirmo:
—Es mejor que lo dejes, no estás hecho para tan noble deporte, cada uno debe conocer sus limitaciones.