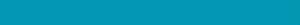En cada sitio tienen sus costumbres; viene a ser su acervo como si dijéramos. Los quintos, las águedas, los carnavales, la vendimia, San Antón… todo eso. En cada lugar le dan un copero particular, un giro característico, una vuelta de tuerca que hace que los forasteros se sorprendan y pregunten y los nativos se enorgullezcan de tener una tradición; un hecho diferencial.
Como bien sabes, instruido lector, en los pueblos esas cosas tienen mucha importancia, van formando nuestras señas de identidad, indelebles, eternas, ancestrales y arrojadizas. Esos elementos diferentes que con el paso del tiempo nos harán ser únicos y mejores que nuestros vecinos y que (por encima de todo) los forasteros.
Tomelloso es un reciente Macondo estepario, en comparación con sus vecinos. Tenemos cuatro días y pocas costumbres y tampoco somos muy dados a conservarlos. Cada poco renovamos el baluarte del acervo y las casas del centro, como si nada.
Hay una inveterada tradición, si cabe, que es el de las casas de mala vida. En Tomelloso, digo. De siempre ha habido mancebías, ninguna de las últimas dictaduras consiguió cerrarlas. Sólo se ha renovado la ubicación de los lupanares y la regencia de las mismas. Nunca el objeto social, aunque sí se han ido relajado las costumbres. Uno supone que como signo de los tiempos. Los serrallos de pago hace unos años eran algo muy serio, cumplían unos horarios estrictos, mantenían una férrea etiqueta y una sanidad inmaculada. Ahora han optimizado los horarios y la mecánica amatoria para hacerlos más rentables, a costa de la relajación de las costumbres.
Ha habido madames famosas, la Olga, por ejemplo. Por cierto que hay otra costumbre, la de no poner a las mujeres de Tomelloso ese nombre que suena a gran duquesa rusa. En el nomenclátor femenino no hay Olgas.
Por el contrario, los entierros han ido cambiando con frecuencia, adaptándose a los tiempos que corren. Antiguamente al finado se le velaba en su casa. En su propia alcoba. Sacaban los muebles, metían los cirios y la cruz y subían el féretro a unas patas portátiles, doradas. Al armario le echaban una sábana por encima. La casa la llenaban los de la funeraria de sillas de tijera, como las de los cines de verano y las terrazas del Retiro para la compaña.
Ahora hay un par de tanatorios que ponen bandejitas con caramelos y los rosarios por megafonía, con acento catalán. Los dolientes han ganado en comodidad, pero han perdido el cocido de los entierros. Una cosa por otra.
También ha cambiado la forma de dar el pésame. Antes el duelo se salía a la calle, en un hastial de la iglesia, donde estuvo el pico que daba al Pretil. Sin importar el oraje los dolientes se colocaban en la fachada de la parroquia. Uno a uno pasaban los asistentes al entierro acompañando en el sentimiento a cada uno de los familiares. Dependiendo de la fama del finado el pésame (dar la cabezada, en tomellosero coloquial) podía pasar de la hora. Ahora el duelo se sube al altar y los pesamedadores van desfilando por delante con gesto compungido.
Como ya hemos contado hasta la saciedad y tú ya debes saber, pacientísimo lector, una vez, cuando el pésame se daba en la fachada del templo, Remigio, que fuese el hijo mayor del finado, tras acabar la cabezada, despedidos todos y archivado padre en el nicho, se quedó mirándose, a sí mismo, de arriba abajo, exclamando a la vez:
—¡Coño! Ya que tengo el traje puesto, me voy a ver a la Olga.
[ot-video][/ot-video]