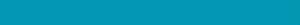Uno anda desangelado y frío con respecto a la escritura, pasan los meses y somos incapaces de juntan una frase con un mínimo de gusto. O engarzar una historia por nimia y pequeña que sea, las palabras bullen en el magín todas juntas, pero este que escribe es incapaz de colocarlas, de darles forma y sentido. Pero bueno, cojamos los ramales de la escribanía, a ver dónde nos conduce.
Hoy hace exactamente treinta y cuatro años de un hecho significativo, ocurrido en la población y digno de contar. O fuese a lo mejor apócrifo, o soñado, quien sabe.
La llanura forja el carácter de las personas, el hecho de ver siempre a tu enemigo, saber por dónde te va a venir el garrotazo, da mucha confianza. La gente de los valles, que no sabe lo que hace su vecino, imagina cosas terribles y hace mala sangre. Nosotros no. Lo peor son los interminables crepúsculos y las puestas de sol eternas, sobre todo cuando estás vendimiando y el fin de la jornada lo marca el ocaso.
Seguramente sepas, informado lector, que en Tomelloso ocurren prodigios dignos de Macondo o de la Galicia profunda, aunque no tenga que ver el aserto con el acontecimiento avisado. Conozco al inventor de un ingenio para enjalbegar aprovechando la fuerza del aire comprimido. Consiste en un depósito metálico en el que se introduce la cal líquida, previamente tamizada y por medio de un émbolo que está dentro de la redoma, al incidir en éste mediante unas manijas similares a las de una bomba de hinchar ruedas de bicicleta, aumenta la presión del calderín, empujando a la cal al exterior a través de una tubería flexible acabada en un boquilla ad-hoc. También hubo una fragua en la que inventaron una máquina para extender cómodamente el estiércol para abonar las viñas, pero que tuvieron que conjurarla contra el mal de ojo (a la máquina) oración mediante.
Parece ser que empotrado entre las casas de lenocinio más afamadas de la población había un rancho dónde un pastor guardaba el rebaño de ovejas (y alguna que otra cabra, todo hay que decirlo). En la ganadería trabajaban, mano a mano, el rabadán y su señora esposa. La pared de la calle era de adobe, medio hundida y sin blanquear, con una portada de madera vieja por dónde entraba el ganado y una puertecilla, del mismo material, para uso peatonal. Dentro había un inmenso corral con el piso de tierra y establos distribuidos alrededor.
Las madamas hablaron con el ganadero para que les vendiese el cercado, pues el olor, la escandalera de los balidos y el rastro que iban dejando las reses a su paso era considerado perjudicial para el negocio. El hombre, de acuerdo con su esposa, se negó a todas y cada una de las ofertas que le hicieron las cortesanas. No era cuestión de dinero, tenía el cercado en muy buen sitio y, además, no necesitaba vender.
Cuentan que las pelanduscas, desesperadas, contrataron los servicios de un matón forastero para que le diese un susto al bucólico matrimonio y accediesen a deshacerse del rancho. Era un aléfano de la villa de Socuéllamos, carne de anabolizantes, cinturón verde de algún arte marcial de raro nombre y que, además, no podía abrocharse el cuello de arriba de la camisa.
El día convenido acudió al corrido a darle una vuelta de sal al ganadero y encontró abierta la puerta pequeña. No sabía que el matrimonio avisado de la celada por el cliente de una de las casas que oyó el plan, estaba a la expectativa.
Entró dentro del corral de un salto acompañado de un grito y cayendo en una amenazadora y peliculera postura. Tras de sí oyó un ruido metálico. Volvió la cabeza y vio a la pastora cerrando la puerta con un cerrojo. De frente venían hacia él cuatro mastines y el pastor blandiendo el astil de un pico.
Del matón nunca más se supo.
Los ganaderos, años después vendieron la parcela a un afamado promotor inmobiliario. Pero cómo te he dicho, tal vez la historia no sea cierta.