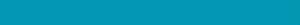No recuerdo su nombre. O tal vez no lo quiero decir y me guardo el secreto: una de las ventajas del contador historias. Es menuda, tirando a pequeña, va siempre con mandil, (el mismo), lleva el pelo sembrado de pinzas metálicas y cubierto con una tupida red; tiene el síndrome de Diógenes, el de Tourette y un hermano gilipollas.
El síndrome del sabio de Sinope le hace rebuscar en los contenedores, inquebrantablemente, a la hora de siesta, cuando no hay mucha gente por la calle, ni mucho género en los containeres. Hábilmente consigue mantener el depósito de basura medio volcado, metiendo el cuerpo dentro y hojarasqueando el contenido. Cuando acaba la tria levanta con trabajo el verde baúl y avanza al de la siguiente esquina, con el fruto de su rapiña en una bolsa del mercadona. Alguna vez, algún vecino piadoso, la ha tenido que sacar de algún cajón de desperdicios. Calza unas zapatillas de paño marrones, anda deslizándose y mirando siempre al frente, estirada. Quien ha pasado a su casa, cuenta que es peor que ver las puertas del Tártaro.
El hermano es el epítome del gilipollas. Dios le talló el rostro con la gubia de labrar lelos; tiene las formas precisas, la caída de ojos exacta y la media sonrisa necesaria que figuran en el canon que sobre la cretinez física enunció el erudito psiquiatra austriaco Johan Schiller (no confundir con su primo tercero, el filósofo alemán Friederich). Va siempre en bicicleta, sin cuadro, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y cara de velocidad. Cuando pedalea solo mueve las piernas, el resto de cuerpo lo mantiene inexplicablemente fijo e inmóvil. Tiene un hijo —sobrino de la interfecta— brutote, que levanta pesas. Fabrica las halteras el mismo, con barras de hierro que compra de las chatarrerías y haciendo los pesos con latas de escabeche vacías, de esas de kilo y medio, rellenas de hormigón.

El Tourette lo demuestra en menos que se persigna un cura loco. La miras y te mienta la estirpe. Los peores insultos salen de su boca, imprevisiblemente, no te esperas que esa mujer débil como un gorrión sea capaz de lanzar tan aviesos venablos. Una vez, en el juzgado —de dónde no sale ya que está de continuo metida en pleitos— se quedó el ascensor atascando entre planta y planta con ella dentro y principió a gritar pidiendo auxilio. Entre los vigilantes y los guardias civiles que había por allí consiguieron abrir las puertas del montacargas. Uno de los picoletos fue a rescatarla.
—¡Venga hijo de ….! ¡Sácame de aquí de una …. vez y deja de rascarte los ……! —graznaba la dulce ancianita a su salvador.

—Por dios, señora. Modérese.
—¡Que me saques de aquí hijo de la gran ….! ¿O es que quieres que me muera aquí dentro?
El guardia civil le rogaba sosiego, incluso le amenazaba con denunciarla por insultos a la autoridad, cosa que tuvo que hacer una vez rescatada, más que nada por guardar su prestigio delante de los compañeros y el personal de los juzgados. Una vez extendida, leída y firmada la denuncia y con la copia en su poder, nuestra amiga dijo dirigiéndose al de la pestañí:
—¿Sabes qué sigues siendo igual de hijo de ….? —y remarcó— Lo tuyo no se quita con una denuncia.