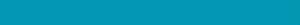Uno por regla general yerra mucho y también, a pesar de lo que puede parecer, es poco dado a guardar tradiciones inveteradas. Convendrás conmigo piadoso lector, que una confesión como primera frase de un texto le da a la pieza más verosimilitud, más sentido e incluso más profundidad me atrevería a decir.
En el mundo en el que vive este cronista la barbería es un lugar férreo e inamovible. La peluquería es algo que no se elige: un día tu padre considera que ya tienes edad suficiente para cortarte el pelo donde los hombres y allá que te lleva, a que te poden la cabellera. A mí me portearon en bicicleta, metido en un cajón vació de plátanos y atado con un pañuelo de la cabeza, a modo de cinturón de seguridad, a la eterna barbería de mi estirpe. El maestro llevaba gafas, sortija de oro, una bata azul celeste con el cuello redondo, tenía las manos calientes y la lengua hipertrofiada. Había una estufa de leña con una tetera siempre encima, un damero colgado de la pared, a pico, y unos señores sentados en los bancos. Con el tiempo descubrí que esos tipos tenían vida y no eran algo permanente como la tetera.
El cambiar de fígaro es un signo de volubilidad, de ser un catacaldos o un inconstante picaflor. Esto es, un signo de escasa formalidad. Uno como un modesto Brassens, se quedaba en la cama igual. Digo, ha cambiado de barbero cuatro o cinco veces.
Rodando, rodando, hemos acabado arreglándonos las patillas en una peluquería atendida por una barbera. En las paredes no hay carteles de toros, ni de fútbol, ni calendarios con efigies de mujeres morenas vendiendo cartuchos de escopetas. Tiene las tapias empapeladas con fotos de tipos jóvenes, sonrientes y peinados con la cabellera a dos aguas. Ha mudado los canarios por una televisión de plasma en la que solo salen novelones chéveres o con Conchita Velasco sobreactuando.
Ayer me tocó ir a que le metiesen el podón a mis greñas. O eso, o hacerme tirabuzones. Cuando me senté en el sillón note a la maestra menos ufana y dicharachera que de costumbre. Antes casi de que me acomodase en la butaca, ya estaba ella tirando de maquinilla y segando canas como una posesa. Yo por si acaso no dije ni mu. Uno, con el tamaño de sus orejas, no puede tontear mucho con los rapadores. Además, prefiero el silencio.
Al poco llegó otro parroquiano que se conoce que tenía gana de palique. Al minuto le pregunto:
—¿Qué te pasa R., que estás tan seria?
—¿Qué que me pasa? ¡Qué tengo que pagar mil euros solo de IVA el lunes!
Y la mujer se encendió. A gritos peroraba sobre la solidaridad, sobre el Estado, sobre la subida de los impuestos, sobre la necesidad que tenía ella de pagar con su sudor las sinvergonzonerías de unos y otros. Levantaba las manos para remarcar su discurso y servidor cerraba los ojos. Estaba contemplando la posibilidad de montar la barbería en la cochera de su casa, pero la descartaba ya que dada su suerte, decía, la iban a pillar el primer día. A voces cada vez mayores contaba que en no sé qué pueblo, habían constituido una kafkiana asociación de peluquerías ilegales.
Lo peor vino después, cuando le toco rebañar el cuello y las patillas con la navaja. Ella seguía gritando y braceando y yo oía dentro de mi cabeza los acordes de Psicosis.
—No voy a pelar fiado ni a mi padre. El que no tenga dinero que se haga coleta. Luego no se acuerdan de venir a pagar…
Le pagué y me fui. Creo que no le di tiempo ni a que me pasase en cepillo. En la calle noté el sol de junio en el cogote. En todos sitios cuecen habas, pensé.