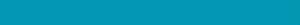Es un hombre sereno y taciturno. Vive al lado de Juan de Mata Ortiz, aquel que su padre gano los juegos florales de Villafranca de los Caballeros. También linda con Marciano Sandoval Azcárate, maestro jubilado, al que su mujer dejó en los años cincuenta por el inspector, se conoce que buscando ascender en el gremio del maestrazgo nacional. Este Marciano desde que está emérito y, sobre todo, por no aburrirse se dedica a la pleita con denuedo. Hace serijos, forra bombonas y construye molinos, con aspas y todo.
El arte del esparto es muy entretenido y necesita mucha maña y dedicación, aplicándose uno afanosamente y con seriedad al trenzado de la atocha se consiguen verdaderos primores. Marciano tiene instalada una exposición de sus mañas, un museo dice él, en lo que antes fue el jaráiz, para quien quiera ir a ver sus faenas. Hay que señalar, como explicación y nunca por maledicencia, que el mentado Sandoval es un alabancioso de su artesanía, le gusta sacar pecho, estirarse y llenar de babas las explicaciones que de las labores esparteras hace a las visitas.
Enfrente de nuestro protagonista vive un viudo que caso con una también viuda, o separada. Usa el cuarenta y seis de píe (el mismo que sentado, repite cuando le preguntan). No le caben las manos en los bolsillos, los lleva siempre descosidos, pero a él le da lo mismo. Tiene sangre de remolacha y todo le viene bien, no le aprieta ninguna collera y a todo dice que sí. Y se llama Blas.
—Blas, mañana te quiero aquí a las seis.
—Sí.
Juan de Mata Ortiz, que nos lo hemos dejado para mejor ocasión, se llama como el fundador de los trinitarios (“Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos libertad”), pero no rescata a nadie. Se limita a intentar ganar otra flor natural como su padre, escribiendo versos en unas libretas pautadas de tamaño folio, engomadas arriba. Tira de la hoja cuando la llena, o cuando no está contento con el copero que va tomando la poesía que está componiendo. Viste de negro que a veces, dependiendo del brillo del sol (o Helios, ese) y del número de lavados, viene a ser un gris oscuro. Ortiz compone mirando a la pared y en ella visualiza las palabras que necesita. Se le aparecen, como si dijésemos, trazadas en la tapia con letras versalitas, convincentes y esdrújulas; asonantes, insistentes y sin esperanza.
Llama a la luna Selene, el hombre, y se aplica a los calambures y los retruécanos sin medida. También mienta a los dioses clásicos con mucha frecuencia, culpándoles de los males del hombre, de la humanidad en general. Según cuenta a unos pocos, se ha echado de tarea mostrarle al hombre su maldad por medio de endecasílabos y liras. Y cambiarlo. Con un par.
Nuestro protagonista, el hombre sereno, etcétera, es alfarero. Amasa el barro sobre un torno eléctrico, que gira y gira. Hace botijos, cántaros, cuencos, orzas, lebrillos y jarras para el vino. Usa una media caña para alisar las piezas y se fija mucho en lo que hace, acercándose.
Santiago, que así se llama el alfarero, debería representar los males del hombre con barro. O a lo mejor la historia de la gente de su barrio, de la España contemporánea, empezando por sus cuatro esquinas… del mundo todo. Moldear los anhelos de los vecinos, representar en terracota el fastidio que le produce a su vecino, el del trascorral, que cambien la hora cada tanto, o que no pueda pagar la luz, o que su hijo no aprueba ni el recreo. Al alfarero, a pesar de haberlo catalogado como huraño, le duele hasta la hierba que pisa.
El barro es menos falaz y mentiroso que la tinta. Por eso Yahvé hizo al hombre de una pellada de légamo. Uno tiene escrito que este de escribir es un mal oficio, donde es necesario llegar hasta la misma linde de la mentira.