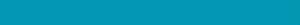Es extraño (y a veces conmovedor), como en los ambientes rurales nos creemos a pies juntillas el funcionamiento de determinados conjuros. Personas cultivadas y con carreras de ciencias puras llaman por teléfono o ponen un mensaje por Whatsapp, solicitando un sortilegio contra el mal de ojo; la celebrada oración.
Hasta no hace mucho, avisado lector, era muy común acudir a personas con “gracia”, para que, por ejemplo, miraran de asiento u otras técnicas en pos de la salud, no solo física, sino también espiritual. Un servidor, que ya va gastando años —casi más que un camino—, conoció a un practicante de esta suerte de curanderismo rural y autóctono. Fue uno de los más famosos de su tiempo, que no solo sanaba, además, sus opiniones eran tenidas en cuenta por el vecindario.
A los pocos meses de nacer Sandalio —que así se llamaba nuestro héroe—, una vieja vecina vestida de negro le descubrió impresa en el paladar la Cruz de Caravaca, augurándole poderes contra el mal de ojo, la capacidad para colocar huesos, pegar la carne cortada, etcétera. Sandaliete —que no lo he dicho— vino al mundo en una familia propietaria de un pequeño taller. Fabricaban esas modestas estufas, menestrales y pintadas de gris, que en los largos inviernos calentaban las viviendas de los obreros y braceros. Esas que transformaban en calor las cepas repudiadas por viejas, desterradas de la viña, cambiadas por la juventud y voluptuosidad de una nueva plantación de higiénicas vides americanas, libres de todo mal. Estas faenas metalúrgicas las compaginaban con el cultivo de la vid; afanosamente llegaron a juntar una importante partida de viñas y una longuera clientela estufera.

Sandalio empezó a darle a sus habilidades parapsicológicas recién licenciado. Principió arreglando huesos. Había observado que Cirilo, famoso colocador óseo, tenía una buena parroquia. El arranque fue sobresaliente: a un mocete con una torcedura de tobillo le aplicó un certero y rápido movimiento en la canilla mala y el zagal salió de la casa por su propio pie, apoyando el miembro averiado, ítem más.
Después vinieron cuellos con tortícolis, esguinces, tirones y el tipo se los llevaba de paso. Los excelentes resultados de sus intervenciones y su cara de buena persona le fueron dando una fama, que corrió por la ciudad como la pólvora. El hombre tenía que echar mano de su gracia varias veces todos los días. Por cierto —todo hay que decirlo— nuestro sanador no cobraba, de vez en cuando aceptaba algún presente, nunca dinero.
Años más tarde, y siempre los viernes, miraba de asiento. Frente al paciente y pronunciando su nombre y apellidos, dejaba caer unas gotas de aceite deslizándolas por un dedo en un vaso de agua, mientras rezaba una oración a la Virgen. Según las formas de las gotas de óleo sobre el agua dictaminaba (siempre gracias a la innata virtud incorporada a su ser por la presencia en el cielo de la boca de la cruz patriarcal) el estado espiritual del parroquiano y el remedio en su caso.
Fue ampliando paulatinamente su panoplia de especialidades. Se hizo un afamado conjurador del mal de ojo, no necesitando para arrancarlo de raíz la presencia física del maldecido, bastaba con que un familiar le llevase el recado, o incluso una llamada telefónica.
Llegó a saber diagnosticar y señalar mediante la imposición de sus manos enfermedades de nombres terribles y finales fatales. Ya maduro y de casualidad, nuestro héroe descubrió sus habilidades readiestésicas, ejerciendo desde entonces también como zahorí. Se colocaba una rama en forma de i griega, metiéndose los dos palitos superiores debajo de lo sobacos y dejando el tronco principal hacia adelante. Cuando pasaba sobre alguna corriente telúrica, el palo delantero comenzaba a moverse de arriba a abajo, debido a los magnetismos que surcan la tierra.
Una vez, en Las Tintoreras, cerca de La Alameda de Cervera, le marcó un pozo a un conocido agricultor tomellosero, explicándole tras los esparavanes rabdománticos al propietario de la parcela:
—Hemos dado con una corriente que viene de Teruel.
—Pues habrá que hacer aquí el pozo. —dijo el viñero— Por lo menos que bebamos el agua fresca.