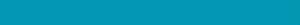La generación de poetas españoles de 1927 es una clave literaria e histórica, un punto de inflexión. La llegada de Pablo Neruda de Residencia en la tierra y la de Vicente Huidobro del creacionismo a Madrid provocaron cambios esenciales: aires nuevos en la lengua poética, apertura de mundos, rupturas y revisiones. Góngora fue redescubierto, reinventado. Apareció en el horizonte un Quevedo de Pablo Neruda, un mio Cid CampeaDor de Vicente Huidobro, una España andina de César Vallejo, un Pierre Menard que escribia de nuevo el Quijote entre las invenciones de Jorge Luis Borges.
Todo fue anunciado por Rubén Dario. La atmósfera intelectual de la obra de Darío, sus jardines galantes, sus paraísos artificiales, su lejano pero bien definido, evidente, eco indígena (”soy indio momotombo, pese a mis blancas manos de marqués”), provocaron una verdadera revolución no sólo de la lengua: también de la conciencia.
“Gran mal poeta” dijo Juan Ramón Jiménez a propósito de Neruda, pero aceptó y adhirió a la alabanza de Darío. Si hubiera entendido el parentesco americano de ambos escritores, el fenómeno se habría asimilado mejor. Pero la frase de Juan Ramón es más compleja de lo que parece. ¿No son grandes malos poetas, poetas radicalmente incorrectos, precisamente los más grandes?.
El proceso es más sutíl y también más antiguo de lo que se cree. Alonso de Ercilla, poeta soldado, expresión pura del Renacimiento español, canta en octavas reales impecables la valentía de sus enemigos indígenas, los araucanos. Y Pedro de Oña, el primer poetanacido en Chile, responde en su Arauco domado con la alabanza del Imperio. Los cronistas se enfrentan a contradicciones parecidas.
El Inca Garcilaso precede al jesuita Alonso de Ovalle, poeta en la prosa americana de mediados del siglo XVII.
Son grandes encuentros, influjos recíprocos, apasionantes, mal conocidos. Si en las Jornadas de Tomelloso alcanzamos a sugerir, a proponer, a fomentar curiosidades, tendrán un sentido cultural grande, además de una posibilidad cierta de belleza.