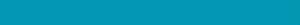—Este año hace más calor que ninguno.
Las mujeres revuelven los géneros que hay sobre las mesas, parece que con desgana, pero se fijan. Hojarasquéan telas de todos los colores y calidades: floreadas, matizadas, brillantes, negras, grises, de desahogo; rápidamente. Cuando encuentran la que les gusta, la miran con más detalle, pero sin demostrar alegría ni interés. Con disimulo y como si no fuese con ellas inquieren:
—¿A cuánto?
—A trescientas.
—Quita, quita.
—Es que es doble de ancho.
Los gitanos vocean ajos, a tanto el puñado. Los llevan en sacos metidos en un carrillo con las ruedas de goma; lo atan a la trasera del ciclomotor independientemente de las normas de circulación. Dan palmas por rumbas y cantan con voz desgarrada y camarónica. Fuman tabaco rubio, con el pelo rizadísimo. Ríen tras los gruesos cristales de las gafas de pasta como si no hubiese mañana.
El sol pega de lleno y sin piedad; los escuetos toldos de los puestos apenas dan sombra. El camarero resulta extraño, viste chaqueta de barman, con botones dorados y trabillas en los hombros. Porta los géneros en una bandeja brillante e inoxidable que sujeta con una mano, haciendo malabares entre la gente y los puestos, con el pelo pegado y completamente fuera de sitio. Bocadillos de calamares, cervezas con espuma y copas de coñac.
—Mamá, cómprame un polo.
—A la vuelta.
Mamá se para con todo el mundo, habla al sol, sin importarle la posibilidad de morir de insolación. Sonríe, bracea, explica, toca y besa como un torbellino. Otro puesto, otro corro y vuelta a empezar. Los miércoles venden géneros no alimentarios. Por la plaza del mercado y las callejuelas añejas, los ambulantes tienden las mesas de colores, como pintadas con ceras. Los puestos de lencería son turbadores. A la tía María, una solterona hermana del abuelo a la que había que cortar las uñas de los pies porque no llegaba y limpiarle los cristales de las gafas cuando no veía, una vez que la operaron de cataratas en el hospital de la Cruz Roja, le pusieron en los ojos unas gafas como un sostén, como una tetera decíamos los sobrinos nietos.
—¿Te suda? —pregunta mamá con mirada pícara a una vecina
—Calla, calla. —responde la interpelada tapándose la boca y con voz agudísima.
Una nueva vuelta, mamá sigue buscando, sin saber qué. La gente habla a voces; de vez en cuando sale algún ambulante, armado con la vara de medir, detrás de una parroquiana que olvidó depositar el óbolo. Aparte de los vendedores y una pareja de municipales más viejos que el hilo negro, solo hay moscas, calor, mujeres y niños. Pasado el mediodía, mamá llega a la conclusión de que hoy no es el día en el que encontrará el Santo Cáliz y nos vamos a la heladería de la Plaza de España.
El local está animado, hay casi una docena de parroquianos bajo un ventilador del color verde de los aviones que gira pausadamente, como no queriendo molestar. Cuando nos toca, mamá pide para ella una horchata pequeña. Me pregunta.
—Un bombón almendrado. —digo, sin hacerme cargo de la situación.
—Mejor pide un polo de limín. —dice mamá guiñando el ojo a la polera.
—¿Eso qué es?
—Son unos helados que ha inventado una boticaria de Sevilla. Refrescan más que nada y calman la sed. Lo mejor para el verano.
Completamente aterido por los efectos del mágico sorbete, dejamos la heladería y nos vamos a comer.