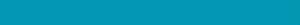Es una cuidad renacentista, herreriana. Recuerda a Baeza (por donde traza el Duero su curva de ballesta). Tiene una colegiata: un deseo de seo para ciudades monótonas y, especialmente, necesarias para la literatura realista.
Adolfo, el famoso cocinero toledano ha abierto una casa de comidas en un palacete medio derruido que huele a Marlboro, como El Astillero y que está al lado de la colegiata. La colegiata es como otras, incluso las campanas tienen nombre; algunas noches estremecieron el alma de los habitantes de la ciudad (renacentista, herreriana, monótona, realista, etcétera) con sus tañidos.
La ciudad se retroalimenta creyéndose el centro del orbe a la sombra de la colegiata. Hace tiempo que sus habitantes dejaron de hacerse preguntas y se conformaron con lo que tenían, abandonando toda autocrítica. Lo malo viene de fuera y del que piensa diferente, podría ser la leyenda en latín que envolviera el escudo esculpido en las piedras ocres del ayuntamiento.
Don Mónico es el deán, siempre lleva clergyman, tiene una calva lechosa, la tez rosada, lampiña como el culo de un bebé, adulador, alabancioso, hablador, menudo, asustadizo y de sermón vehemente.
Los canónigos son: don José, alto, viejo, con hechuras de senador romano, mirada profunda, gesto firme, voz suave, manos grandes, es el lectoral. Don Juan, parecido extrañamente a uno de los canecillos del claustro, con las orejas picudas, la mirada torva, el envés de las manos velloso, es el doctoral. Don Santiago, joven, apuesto, consecuente, con gafas, jersey de cuello alto, voz bella y profunda, es el magistral; recuerda a don Fermín de Pas. Don Julio es el penitenciario (A Roma con todo) y pasa desapercibido en la ciudad, se afana en sus ratos libres en el montaje de maquetas de trasatlánticos de lujo y no tiene ninguna característica física destacable.
El chantre es don Matías Bohórquez, con voz de pito, cetrino, se pone colorado al hablar y va siempre cargado de partituras. Su sochantre, don Basilio Ferrer es grande y peludo y basto como un pastor de Sierra Madrona. Juntos después de la Tercia beben en la sacristía carajillos de café de puchero con coñac Peinado y fuman cigarros apretadísimos, escupiendo con pudor las partículas de tabaco.

—Antiguamente la gente se suicidaba más, creo yo.
—Eso creo yo también, don Matías.
—Los hombres se ahorcaban y las mujeres se tiraban de cabeza al pozo.
—¿Recuerda usted don Matías a la Basilisa, aquella que dejó las alhajas en el brocal para que las pudiese aprovechar la familia?
En la ciudad además de la colegial —que no lo hemos dicho, pero tiene dos torres— destaca la casa solariega y museo de la Gloria Local, el insigne poeta Gabriel Lasso de la Vega, coetáneo, amigo, compañero de armas y pluma de Alonso de Ercilla, el preclaro autor de La Auracana. El laureado Lasso (criado del rey nuestro señor) fue prolífico autor de romances, letras y hábil compositor de tragedias. «Amor y la muerte / nos hacen iguales, / grandes, y no tales, / que uno y otro es fuerte / y en diversa suerte, / aunque hay más o menos / toda la lana es pelos…»
La Casa del Poeta es a la vez biblioteca, casa de cultura, sala de exposiciones y auditorio, es el centro la escasa actividad artística de la herreriana ciudad. Está gobernada con mano de hierro por una eterna directora que recuerda a Katharine Hepbourn en La Reina de África. Lleva en el cargo toda la vida, cuida el legado del vate e impide (sistemáticamente) que reluzca en la ciudad cualquier otra institución o artista que le pueda hacer sombra a la Casa del Poeta o a su gloria eterna.
Paradójicamente las artes en la ciudad están amparadas por la colegial. Don Mónico actúa como un deán barroco mecenando a cualquiera que tenga algo que decir, consiguiendo que la ciudad sea un parnaso, agreste, pero profundo.
De todas formas, ¿quién es capaz de leer en el insondable fondo de los corazones?