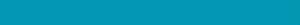Entre otros temas, esta semana se ha hablado (y mucho) del flaco favor que supone para los jóvenes, el hecho de que las personas mayores no se jubilen y sigan, por tanto, trabajando, es decir, entorpeciendo la incorporación de nuestra juventud al mercado laboral.
Este razonamiento accede a nuestro cerebro directamente, de la misma forma que un coche se incorpora a una autovía por el carril de aceleración. Nuestra mente procesa la idea anterior tan fácilmente que nos cuesta creer que no sea así.

Sin embargo, el argumento es totalmente falso. En los países donde más personas mayores trabajan, existe menos paro juvenil. Hay decenas de estudios que lo demuestran, decenas de artículos de investigación (papers los llaman) y decenas de reseñas en blogs y redes sociales, enlazándolos. Pueden consultarlos si lo desean (les recomiendo usar la versión académica de Google) y comprobar que es cierto.
Por mi parte, les propongo leer algo que escribí hace unos meses en mi blog de relatos cortos. Tal vez les ayude a cuestionarse eso que parece tan evidente, pero que, a la postre, es engañoso: que los puestos de trabajo son fijos y que, por tanto, los mayores deben jubilarse para dar paso a los jóvenes. Reza así:
Y Dios creó la economía. Lo hizo durante las primeras horas de la mañana de un lunes. Unos minutos después, los dieciocho millones de puestos de trabajo ya estaban dados de alta y cubiertos. Las proporciones serían sencillas: tres millones de empleados públicos y quince millones de trabajos para el sector privado, de los que tres serían autónomos y, el resto, asalariados.
Durante miles de años, ese número (18 000 000) fue incuestionable. Las personas nacían, se formaban y, más tarde o más temprano, aprovechaban las bajas por jubilación para tomar posesión de uno de esos puestos de trabajo.
No solamente la formación era clave en la elección de la ocupación. La suerte, tener buenos contactos y algún que otro pariente, bien podían ayudar a localizar una deserción inminente, por muerte, invalidez o cansancio, y tomar por asalto un cielo prometido desde la más tierna infancia.
Mantener el número (18 000 000) comenzó a ser complicado. Las personas que progresaban, presionaban sobre la natalidad y, para cuando los retoños habían crecido, el número de sillas (18 000 000) era aun más escaso. Por si esto fuera poca cosa, de otras economías comenzaban a llegar más activos, ávidos de colocación. Sin embargo, bajo ley divina, el número debía sostenerse.
Juan, a sus sesenta y cinco años, dominaba el arte de los negocios. Una acumulada experiencia se mezclaba con un espíritu emprendedor pocas veces visto antes. Lejos de abandonar su puesto, se hizo fuerte dedicando más horas a su profesión. Tantas, que descuidó su hogar (por un lado), ampliando sus negocios (por otro). Pronto, Juan necesitó ayuda. Quiso preguntar por talentos que ya ocupaban puestos de trabajo, pero estos no renunciaron a lo que tenían. Finalmente, Juan quebró el número, contratando a dos personas: un joven que, recién acabada su formación, gestionaría su hogar de manera integral y un activo extranjero que, también terminada su formación, haría lo propio con la ampliación de su negocio.
El número comenzó a deshacerse por las unidades. Pasó a ser 18 000 002. Eso fue antes de que Juan, finalmente, muriera. Otros hicieron lo mismo. En esta economía, que durante miles de años mantuvo el número 18 000 000, ya vamos por 24 000 000. Y subiendo.