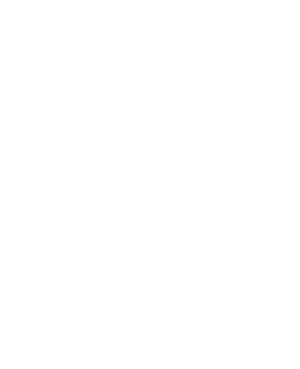Muchas veces pensaba en Teresa en el umbral de su puerta con el delantal manchoso de mil guisos.
Pensaba en Teresa sin ganas de dejarse el pelo largo, sin dinero para ir a la peluquería, aunque lo tuviera no iría, estaba segura. Quince metros de habitáculo detrás del umbral que asomaba por entre el recorte de su silueta. Personaje idóneo, sacado de un corto de animación realizado a base de recortes de periódico.
Elia la tenía por vecina, ya estaba allí cuando la mudanza y vio como fue testigo de primera, de tantas cajas como subió para completar lo que luego sería su hogar, minúsculo sí, pero no tan pequeño como el de Teresa. Quince metros de vivienda son muy pocos, pero se hacían menos con el aire ocupado por la leve respiración de la abuela, viuda y madre de un solo hijo que la visitaba fugazmente de manera fantasmal. Elia alguna vez le oyó despedirse silenciosamente de su madre o más bien su madre de él. Le vio pocas veces a través de la mirilla que quedaba enfrente justo de su puerta. El trajín de escaleras Teresa lo había escuchado con mucho interés y por más de un motivo; por la desconfianza que le generaba que alguien se instalara en un piso donde nunca había vivido nadie, la desazón añadida a su cotidianidad que le provocaba la novedad y sobre todo, para poder constatar con sus propios oídos, que los rasponazos de la pared los estaba causando la intrusa con sus maletas sobrecargadas.
El propietario le había dicho a Elia su nueva inquilina, que podía disponer del habitáculo del rellano de la escalera en caso de necesitar guardar algo puntual. Antaño había sido un retrete compartido para los vecinos, ahora sólo se usaba a modo de trastero, y aún conservaba sin tapa la taza y de la cisterna pendía un resto de lo que fuera la cadena.
Pocas veces desde la mudanza coincidieron en ninguna parte la joven y su vecina. La vieja apenas salía del pisito y Elia apenas entraba; a esta última el trabajo le quedaba lejos, tanto que sólo le permitía llegar a casa para cenar y meterse en la cama la mayoría de las veces.
Había amanecido uno de tantos sábados, uno más de no haberse asomado las dos mujeres a un tiempo cada una a su puerta. Sonaron ese día los dos timbres a la vez y como un resorte ambas mujeres giraron la llave de su casa, encontrándose frente a frente. Teresa comentó que había oído tocar los timbres desde el portero automático, pero que era para ella, le traían un sofá que su hijo le regalaba. Las dos escucharon el ruido de la conversación entre los transportistas que intentaban encajar el bulto en las estrechuras de la escalera mientras se daban órdenes con frases contundentes y faltas de aliento. Se despidió Elia, dejando en espera quieta a la abuela, sin más movimiento que el de colocar cruzados los brazos bajo lo que de pechos le quedaban, observando su mano derecha mientras hacía relumbrar la alianza abrazada a su dedo.
Había pasado una semana y a pesar de que Elia espiaba de vez en cuando el hueco de la escalera que la mirilla le permitía ver, no coincidió nunca con su vecina. Un pensamiento preocupado y a la vez despreocupado le rozó la sien. Desde que Teresa recibiera el sofá no había escuchado ni un leve ruido proveniente de la casa de enfrente. Seguía, eso sí, colgada de su tendedero la bayeta de cocina cediendo reseca al empuje de un aire suave, cómo una bandera testigo de que había vida.
No estaba segura de hacerlo pero no se le ocurría otra cosa. Teresa empuñaba en su mano la esquina de un papel publicitario rescatado del buzón y escrito en él, un número de teléfono. Con la otra mano apretaba su monedero guardado en el bolsillo del delantal. Se atrevió a toca la puerta de Elia, que al abrirle se encontró con los ojos aguanosos de la anciana:
—Perdone, le dijo, no la quiero molestar pero es un favor que necesito. Mi hijo me trajo un sofá como pudo usted ver y yo no lo quiero, tengo el teléfono de mi hijo a ver si le puede llamar, que yo veo muy mal los números, dígale que a ver si lo puede descambiar y le devuelvan los dineros. Si quiere yo le pago la llamada.
Elia descubrió en Teresa que sus pestañas entreveradas atrapaban una gota de agua, y que de sus lacrimales de un naranja desvaído salía la única luz que le quedaban a sus ojos; detrás de ella el hueco abierto del piso exhalaba un tufo a ropa húmeda, a viejo- Elia no pudo evitar revisar con la mirada lo poco que le permitía ver la puerta abierta de su vecina, el váter estaba instalado aprovechando el desagüe del fregadero y la bajante general. Teresa se había dejado abierta la cortinilla que lo disimulaba y en ese espacio hundido de oscuridad relucía la porcelana. Del sofá se veía tan sólo una esquina y que aún conservaba el plástico que lo protegía. La mujer se giró sobre sus pies acompañando con la mirada la de Elia que aún estaba fija en el sofá embalado:
—No duermo sabe, desde que lo trajeron, no descanso, añadió Teresa.
Comenzaron los calores y el barrio se espesaba de gentes, inmigrantes, turistas y vecinos buscaban la misma sombra inexistente, Eran días en que Elia deseaba llegar a casa, deseaba sentir el aire silencioso de su casa chiquitina, quitarse el velo sucio que le dejaba el hieratismo de la gente del metro.
Esas tardes eran dignas de ser aprovechadas para hacer cosas sencillas. Había que empezar a sustituir la ropa de invierno por prendas más ligeras y Elia vació los bolsillos de su chaqueta. Desparramó sobre la cama cómo si pertenecieran a restos de un pequeño naufragio, todas sus pertenencias y entre ellas un papel arrugado de gastado cuché. Intentó descifrar de dónde había salido, qué era, porqué lo guardaba; lo único evidente es que los trazos no le pertenecían; a pesar de las dudas lo arrojó a la basura. Ese mismo mediodía improvisó un guisote a base de pasta y repentinamente recordó el teléfono escrito con números enormes y trazo temblón, era el papel que le había dado Teresa, se había olvidado del recado, y pasado más de un mes, intentó recuperar el papel, pero se le hacía difícil hurgar entre los restos fríos de comida.
Salió al rellano, se percató del polvo en la escalera por las huellas de zapatos de gigante. Escuchó golpes detrás de la puerta, en ella irrumpió con una espuerta llena de escombro un hombre de escaso pelo rubio, muy alto, cuya indumentaria apenas era visible entre grandes costrones de yeso. Se había dirigido a Elia, pero ella no entendía nada de lo que le decía. Le pareció por su acento y envergadura alguien del este. Concluyó que estaban trabajando en la casa. El polvo había venido a impregnar el ambiente de la vivienda de su vecina, de otro olor.
En vista del poco éxito de su visita a la casa de enfrente, Elia aprovechó para bajar la basura, al lado del contenedor había bolsas nutridas de cachivaches y por ellas asomaban mangos de sartén, cazos viejos. Detrás de uno de los cubos emergía el sofá como un tótem extraterrestre entre tanto cachivache inservible, vestido con el plástico todavía. Dos jóvenes lo rodeaban buscando la mejor manera de transportarlo, mientras celebraban entusiasmados su gran hallazgo.
Adentro en el portal alguien había reventado el buzón de Teresa que vomitaba puñados de publicidad. Entre los papeles que Elia sacó, rescató una carta dirigida a su vecina, posiblemente un recibo dónde aparecía nombre y apellidos, eso quiso conocer, los apellidos. También le llamó la atención las ofertas de tresillos, uno cómo el de Teresa de haberle quitado el plástico.