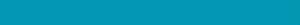Quiero ser fijo, pero no discontinuo ni a tiempo parcial. Quiero ser fijo de verdad, que tampoco indefinido. Fijo como padre, que apagaba las luces de la oficina al irse y las encendía a la mañana siguiente. Bueno, padre lo fue hasta que llegó aquello de la pre-jubilación en la que tenías que ir todos los días a enseñar al que te iba a sustituir, «un quinto en día de permiso» que parecía no estar listo nunca.
Fijo como el amor de esos abuelos que, de tanto aguantarse, se los lleva juntos a la tumba. Fijo gomina. De los 80. Bien pensado, si yo lo que quiero es ese trabajo en el que pueda verte todos los días y me quede sin palabras al saber que me miras fijamente.
Fijo como la libreta de ahorros y la visita mensual a la Caja, donde el empleado calvo con gafas, fijo en la empresa, la actualizaba deslizándola por la ranura de la máquina grande. Para fijos, los amigos del instituto que nunca terminan de irse, ni del corazón ni de la memoria de uno. Fijo como los hijos, tuyos desde dentro, como el dolor de imaginar que algo malo les pueda suceder.
¡Yo quiero ser fijo, coño! Y si no puede ser, déjame de temporal hasta que me haga un hueco, ya sabes dónde, aunque sea por sustitución o por circunstancias de la producción.