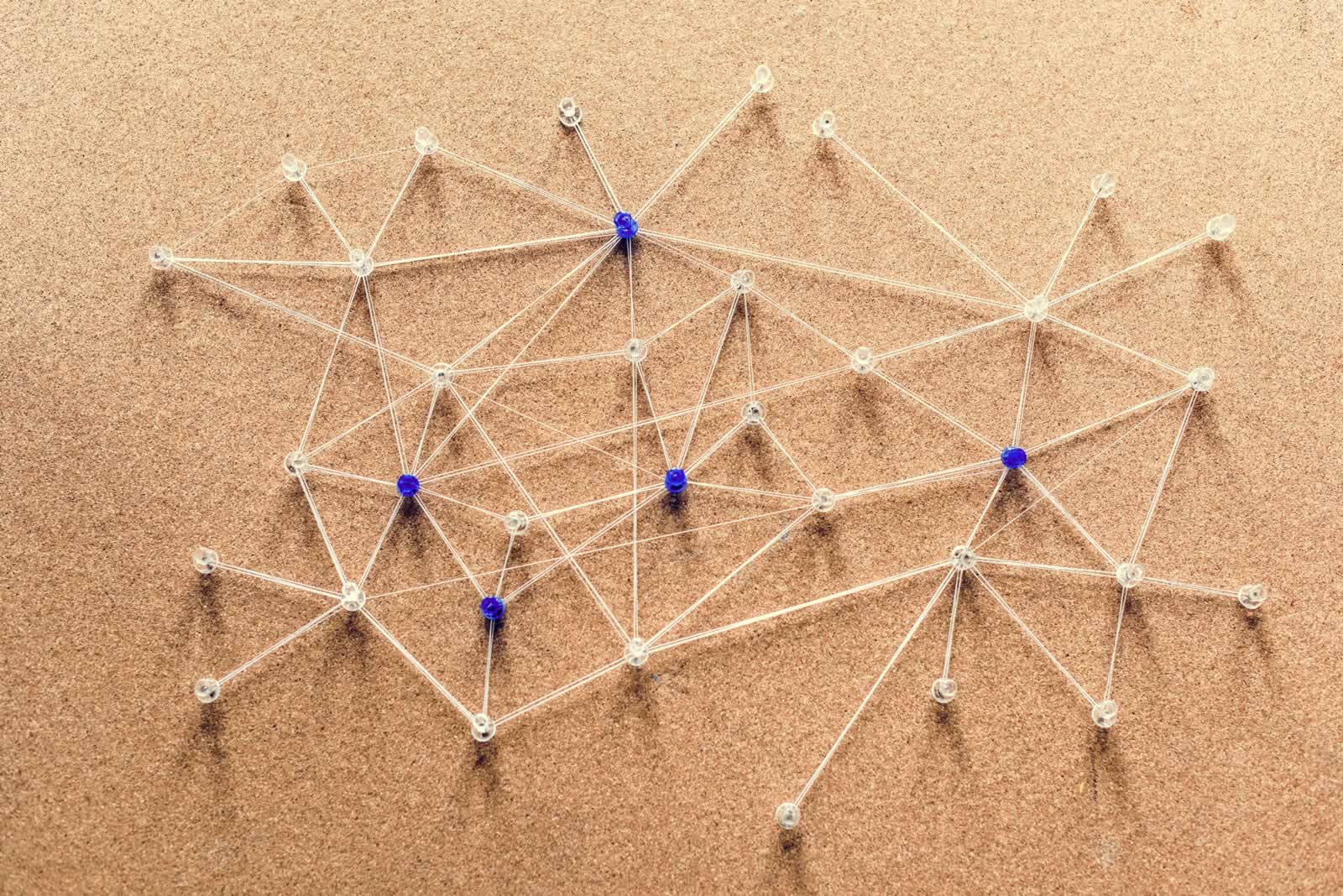La globalización, tan ensalzada hace unos años en los medios, es como una bomba lanzada por otros que finalmente nos ha estallado en la cara. O, como escribió alguien hace unos años: «un engaño parecido a aquel en el que cayeron los indios taínos cuando regalaron sus paraísos a cambio de unos espejitos de colores«. Aún no nos hemos dado cuenta de que hemos cometido la misma estupidez. Decía Keynes, el fundador de la ciencia macroeconómica moderna, que “las ideas, el conocimiento, el arte, la hospitalidad y los viajes, ésas son las cosas que, por naturaleza deben ser internacionales. Pero produzcamos las mercancías en casa siempre que ello sea razonable y prácticamente posible.”
Esta pandemia, que ya se acerca a los dos años, nos ha mostrado algunas de las caras amargas del sistema, porque nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la mayoría del continente europeo al haber dejado en manos del continente asiático la producción industrial. Porque, pensemos por un momento; si principalmente consumimos productos low cost, manufacturados en condiciones social y ecológicamente deplorables, ¿no terminaremos importando también un estilo de vida, de trabajo low cost? Algunos nos tememos que sí. La globalización, la ausencia de barreras comerciales de ningún tipo, muy aclamada por los voceros del capitalismo, no significa otra cosa que poner a competir, en una espiral sin escrúpulos ni límites, a toda la población asalariada mundial. Una subasta a la baja. En un primer estadio de ese proceso los europeos nos hemos beneficiado de un sinfín de cachivaches a precios de saldo; pero ahora empezamos a conocer las consecuencias: deslocalizaciones empresariales (un auténtico eufemismo) o condiciones de trabajo cada vez peores. Nos estamos, por desgracia, vietnamizando. Y lo peor de todo, hemos contribuido a ello. Y tenía razón Arnaud Montebourg, el exministro de Reindustrialización francés, cuando indicaba que ante este marasmo “las élites económicas y políticas se han encerrado en su confort, en su globalización feliz, protegidas por su cultura, sus viajes y sus seguridades financieras”.
La globalización empieza a hacerse evidente, beneficia a unos pocos, a quienes disponen de los recursos, del capital, de los medios; pero perjudica a una mayoría, a aquellos que ven como, tras años de conquistas sociales, se ven abocados a competir con trabajadores semiesclavos. Pero sobre todo ha puesto en evidencia que los países deben lo más autosuficientes posible. La actual crisis española provocada por el Covid, es la consecuencia de haber forjado durante décadas un modelo económico basado en el sector turístico, lo que en año y medio ha significado una bajada del PIB de casi el 12%.
Empresas españolas cómo INDITEX, que en el año 2000 daba empleo (directo e indirecto) en España a cerca de un millón de personas, actualmente no llega a 40.000, este periodo ha sido además el de mayor crecimiento de la empresa, triplicando su producción. En Castilla La Mancha se perdieron entre el año 2000 y el 2005 aproximadamente unos 8.000 empleos en el sector textil, más de la mitad de ellos dependientes de INDITEX, y Tomelloso llegó a perder unos 600 empleos en el sector, un sector económico muy importante que además generaba empleo femenino, algo fundamental para las economías familiares.
El ejemplo de INDITEX es simplemente porque es la mayor empresa española en cuestión de generación de puestos de trabajo. La deslocalización de la producción industrial es la consecuencia más visible de la globalización, pero hay otras sombras más oscuras, como es el impacto ecológico. El gran negocio actual está en el transporte internacional. Cada año se fabrican barcos de transporte de mercancías más grandes, un ejemplo: El barco de carga más grande en el año 2000 actualmente ha sido superado en proporción de 4 a 1, el enorme consumo de combustible de esos cargueros ha supuesto un aumento de emisiones de CO2 del 22 % en los últimos 20 años. Pero la huella ecológica va más allá, pues la obsolescencia programada (a veces la programación de la misma es consecuencia de la ínfima calidad de los productos) ha multiplicado por diez los residuos contaminantes. Esa «basura tecnológica», localizada sobre todo en el continente africano, el cual hemos convertido en el basurero del mundo, está empezando a ser un auténtico problema.
Por último hay que observar otro gran problema generado por el sistema de globalización industrial. Los productos europeos deben cumplir unas normas de fabricación que pasan por unos estrictos protocolos medioambientales y de seguridad laboral en cuestión de derechos e higiene, también los controles de calidad tanto del producto final como de los materiales. Ningún país de la UE puede saltarse todos esos protocolos, sin embargo a la misma UE pueden llegar todo tipo de productos que no cumplen ninguna de sus normas, y sin embargo no se sancionan con algún tipo de impuesto o gravamen. Lógicamente los propios fabricantes europeos desplazan su producción a países asiáticos o de otras partes del mundo, y aunque esas empresas sean europeas, y tributen aquí sus beneficios, todos esos puestos de trabajo perdidos es riqueza perdida, y por lo tanto, impuestos perdidos.