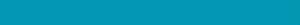JURADO
PRESIDENTERAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
PABLO SEBASTIÁ TIRADO
Escritor
DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
JESÚS EGIDO SALAZAR
Rey Lear Editores
JUAN ANTONIO BOLEA FERNÁNDEZ-PUJOL
Escritor
SECRETARIA
Dña. ROCIO TORRES MÁRQUEZ
Directora Biblioteca “Francisco García Pavón” de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado acuerda por UNANIMIDAD,
conceder el XVIII PREMIO DE NARRATIVA»Francisco García Pavón»,
dotado con7.500€, Edición de la Obra y Diploma a:
ALBERTO PASAMONTES NAVARRO
de MADRID, por su obra titulada :
«LA MUERTE INVISIBLE»
… Fragmento: 28 de abril
Me despierto sobresaltado, envuelto en una afilada oscuridad, sin tener conciencia de dónde estoy ni qué me ha pasado. Me duele todo el cuerpo, un dolor interno que no es uno, sino cientos de ellos por cada uno de mis órganos, y la lengua -si es que es mía, cosa que dudo-, parece un pedazo de cartón dentro de mi boca pastosa, que sabe a metal y a bilis. Tardo un rato en darme cuenta de que he vomitado, y solo lo hago al ver una mancha oscura que se extiende por mi chaqueta. Un olor desagradable impregna el aire con su penetrante acidez. La sensación de algo pegajoso que baña mi piel desde la barbilla hasta el cuello me produce una sacudida de asco. Saco el pañuelo del bolsillo y me limpio nervioso. Miro a mi alrededor. Estoy sentado dentro del Vaz, pero no comprendo por qué está ese edificio tan cerca de mí, a solo dos, quizá tres metros de distancia, y mucho menos qué coño hace un árbol empotrado contra el capó. Compruebo en mi reloj que pasan cincominutos de las dos. Abro la puerta y salgo al aire de la calle, frío y lúgubre, pero al menos no tan viciado como el del coche. Esa es la impresión que da, al menos, si nos olvidamos por un segundo de la Central, la radiación, la ceniza del incendio, todos esos pequeños detalles sin importancia. Me quito la chaqueta, sucia y maloliente, y la tiro al suelo, para luego comprobar con alivio que el desastre no ha llegado a los pantalones, tampoco a la camisa. Me acerco a observar los daños del choque contra el árbol. El follaje impide que la luz de una farola que hay a pocos metros llegue hasta el suelo, pero me las apaño para comprobar que el faro izquierdo está roto, y ese lado de la carrocería algo arrugado. El capó algo levantado por esa esquina, pero sigue cerrado, no hay en el suelo agua del radiador, tampoco aceite, y la rueda parece en buen estado. No ha sido gran cosa. Sigo sin recordar cómo he llegado hasta allí, pero es evidente que he tenido mucha suerte. Subo al coche de nuevo y pruebo a ponerlo en marcha. El motor de arranque gime desganado al girar la llave. Vuelvo a probar con poca convicción, pensando ya dónde podré hacerme con otro vehículo, cuando tras unos segundos el motor carraspea, tose con sonido metálico, y por fin, con un temblor que sacude todo el chasis igual que un perro se agita para quitarse de encima el agua después de un desagradable baño, ruge soltando una nube de humo blanco por el tubo de escape. Hace un ruido extraño, huele a goma quemada, pero funciona, y salgo del parterre en el que me he metido dando marcha atrás.
Intentar colarme en la Central con la camisa blanca, por mucho que todavía sea noche cerrada, es como llevar un luminoso con forma de flecha apuntando sobre mi cabeza. No estoy lejos de casa, así que decido pasar a por otra chaqueta. Además, desde allí podré llamar a Yevgueni para ver si ya ha podido averiguar algo. Como he estado inconsciente, tengo la impresión de que acabo de hablar con él, pero en realidad han pasado ya varias horas. Acelero con cuidado, no quiero forzar un motor que no sé qué daños puede tener. A mitad de camino, las farolas de la calle titilan asustadas. Luego, se apagan con un chasquido. Algo ha debido fallar en el transformador anejo a la Central. O quizás hayan apagado los otros reactores, por precaución.
Tardo apenas dos minutos en llegar a mi edificio. Decido dejar el motor en marcha por miedo a que luego no vuelva a arrancar. Subo las escaleras despacio, en total oscuridad, palpando los escalones con los pies antes de apoyarlos con firmeza. Me pregunto si podré encontrar la puerta de mi apartamento en medio de semejante negrura. Llego a mi planta fatigado, y tengo que dedicar unos segundos a recuperar el resuello. Al menos, compruebo con alivio que la luz de la luna se cuela por la ventana que hay al final del largo corredor en forma de tenues hilos de plata que, en contrapartida, -y esto, aunque me cueste reconocerlo, ya no me gusta tanto-, crean una atmósfera espectral no apta para corazones sugestionables. Sé que es una bobada, pero me siento más seguro echando mano de la Makarov mientras empiezo a andar pasillo adelante. Los crujidos y chasquidos propios del asentamiento del edificio, que en cualquier otra circunstancia pasan por completo desapercibidos, se amplifican y multiplican como chinches en el irreal silencio que me rodea. Un portazo en algún lugar no muy lejano me
hace dar un respingo. Eres un cagón, ¿lo sabes? Escucho con atención, los pies clavados al suelo, preguntándome si habrá alguien más en el edificio o solo ha sido una ráfaga de aire. Al cabo me pongo de nuevo en marcha. Mis pasos cautos resuenan entre estas paredes como si un soldado se cuadrase con castrense entusiasmo ante su malhumorado coronel una vez, y otra, y otra, y así hasta que por fin me encuentro ante la puerta de mi apartamento. Solo cuando voy a buscar la llave me doy cuenta de que se ha quedado en el bolsillo de la chaqueta que he dejado tirada junto al árbol contra el que me he estrellado hace un rato. Pruebo a girar el pomo, aunque sé de sobra que está cerrada. Con un gesto de resignación doy un paso hacia atrás y, haciendo acopio de todas mis fuerzas, lanzo una patada con la intención de tirarla abajo. No solo no lo consigo sino que, además, todos los dolores que me mortifican desde hace horas retumban con la violencia de un trueno en mi interior. Me doblo sobre mí mismo al tiempo que me agarro las tripas con las manos y me entran ganas de llorar de lo estúpido que me siento. Cabreado y frustrado, acabo pegando un tiro a la cerradura. Bien pensado, era lo primero que tenía que haber hecho. Al fin y al cabo, ni tengo ya veinticinco años, ni la porquería que me devora por dentro me permite tomarme muchas alegrías.
Aprovecho para lavarme un poco antes de coger otra chaqueta y, ya que estamos, una camisa limpia. Froto con ganas la cara, el cuello y las axilas, donde más sucio me siento. Me quedan en los dedos unos restos, al tacto son como las virutas que suelta una goma de borrar sobre el papel. Prefiero no pensar en ello, pero no soy tonto, no puede ser otra cosa que mi piel que se desprende con solo rozarla.
Salgo del aseo con prisa para buscar una camisa en el armario de la habitación, hace frío en casa. Escucho un leve crujir de tela, quizás se haya quedado alguna ventana abierta –la del salón quizás-, por la que entre el aire y agite las cortinas. Voy a comprobarlo mientras me abotono. En realidad no tiene ninguna importancia, dudo que alguien vaya a vivir aquí en los próximos mil años, pero lo hago de todos modos; no me gusta que las cosas se puedan estropear por dejadez. Justo al llegar a la puerta, de la oscuridad del salón surge ante mí una
criatura de piel oscura y mate, grandes ojos brillantes y amenazadores y una pavorosa boca sin labios ni dientes abierta en un silencioso grito circular, un lamento desgarrado que solamente resuena en mi cabeza con la intensidad de una angustiosa petición de auxilio. Doy varios pasos hacia atrás, el instinto me hace echar mano a la pistolera, pero todavía no me la he vuelto a poner después de lavarme, la criatura entra, otra más a continuación, ¿estaré sufriendo una alucinación?, tropiezo con la mesilla de noche, uno de los monstruos extiende una garra hacia mí, y cuando ya me encuentro arrinconado contra la pared, ¿se encuentra bien, qué está haciendo todavía aquí?, mi cerebro por fin reacciona, y junta los pequeños hilos de nformación que han entrado en él con la contundencia de una explosión.
Hemos escuchado un disparo, ¿está usted bien?, pregunta de nuevo uno de los soldados con la voz distorsionada tras su máscara de gas mientras el otro me apunta con una linterna. Asiento, cierro los ojos deslumbrado, sintiendo las piernas todavía temblorosas y un pinchazo en el pecho, justo en el sitio donde el corazón está volviendo poco a poco a recuperar su ritmo normal. ¿Por qué no ha sido evacuado?, insiste el soldado. Levanto la mano pidiendo un momento para reponerme. Cuando al fin abro los ojos, el soldado se ha quitado la máscara. Es una mujer joven, de facciones toscas y severas, que me mira con desconfianza. Tomo aire, todo el que no he debido coger desde que han entrado por la puerta como una macabra aparición, y le explico que soy policía al tiempo que le enseño la placa que está en la mesilla, junto a la pistolera con la Makarov, que ese es mi apartamento, que he perdido la llave y que le he pegado un tiro a la cerradura porque necesitaba cambiarme de ropa. Me imagino que no atenderán a razones si les digo que estoy investigando por mi cuenta quién es el responsable de todo esto, así que miento, no crea que no me gustaría hallarme a quinientos quilómetros de aquí, pero soy uno de los encargados de la seguridad de un alto miembro del Partido Comunista que se encuentra alojado en el Polissia. No parecen demasiado convencidos, pienso en que no debo rascarme la oreja, pero vuelvo a hacerlo, no lo puedo remediar. Al final, la placa de policía hace que se queden conformes con la explicación. Yo también les pregunto qué hacen allí. Son una de las patrullas que recorren la ciudad en busca de gente que haya podido quedar rezagada tras la evacuación. Me cuentan que van a estar el tiempo que haga falta para asegurarse de que no quede nadie, y que cuando hayan terminado de revisar todos los edificios volverán a pasar de nuevo. No les envidio el trabajo, digo ladeando la cabeza.
Aunque ya hemos aclarado las cosas, no tienen intención de marcharse hasta que yo lo haya hecho. No podemos dejar a nadie atrás, vamos a sellar la entrada al edificio, dice la mujer, de modo que esperan a que acabe de vestirme. Por desgracia, no puedo llamar a Yevgueni con ellos delante, se caería la historia que les he contado. Pienso tan rápido como puedo en busca de una solución, pero esta no se presenta por más que me demoro en colocarme la pistolera, coger la placa y ponerme la chaqueta. Tendré que llamar más tarde. Luego me acompañan por el corredor hasta las escaleras y se aseguran de que salgo a la calle. Vaya directamente al hotel, me ordenan antes de perderse de nuevo en la oscuridad del portal, y manténgase en el interior de edificios tanto como sea posible, el viento puede traer partículas radiactivas consigo. Les agradezco el consejo, aunque me temo que a mí ya no me valga de mucho, y con un gesto de despedida les aseguro que así lo haré y les deseo suerte. La van a necesitar.
De camino a la Central, poco antes de la salida de Pripyat, veo una farmacia. Como si hubiesen estado esperando el momento oportuno, mis múltiples dolores parecen reactivarse y me recuerdan que siguen ahí. Detengo el coche y, del mismo modo que antes, dejo el motor en marcha. Ya no queda mucha gasolina, espero no quedarme tirado a mitad de camino. Me aseguro de que no hay ninguna patrulla militar por los alrededores, y rompo la puerta de cristal de una pedrada. Se deshace en un brillante granizo que cae al suelo con un estruendo. Busco un analgésico entre las estanterías de medicamentos. Después voy a la rebotica. Como suponía, hay allí un lavabo que el farmacéutico usará para lavarse las manos cuando tenga que elaborar algún medicamento. Encuentro también un vaso, y lo lleno para ayudarme a tragar un par de comprimidos. El agua tiene un sabor metálico, quizás sea solo aprensión. Me acuerdo también de las pastillas de yodo que me dio Leonenko. No estoy seguro de tenerlas, quizás se hayan quedado en la chaqueta sucia, pero las encuentro en uno de los bolsillos de mis pantalones. Aunque no creo que me sirvan ya para nada, me las tomo también. Más daño no me van a hacer. El agua cae como una paletada de cemento en mi estómago, o así lo parece al menos, porque este comienza a dar vueltas como si fuese una hormigonera, y casi de inmediato me asaltan de nuevo las ganas de vomitar.
Por fortuna, tras un par de minutos sentado en el suelo, todo queda en una amenaza y puedo ponerme de nuevo en marcha.
Obsesionado con la idea de hablar cuanto antes con Yevgueni, busco sin suerte un teléfono en la farmacia. Luego compruebo la caja registradora en busca de monedas para poder llamar desde la cabina del centro comercial, pero, por muy precipitada que haya sido la evacuación, se ve que el farmacéutico no se ha olvidado de pasarse por allí para recoger hasta el último rublo.