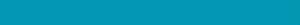Ocho días tardó Alonso Quijano en elegir un nombre para su caballo, y al fin lo halló: “alto, sonoro y significativo”. Le puso Rocinante. Después volvió a la carga y tardó “otros ocho días” en encontrar uno incumbente para sí mismo, y sólo quedó a gusto cuando encontró el de don Quijote de la Mancha. Pocos nombres habrá en España más altos, sonoros y significativos que este de Tomilloso o Tomelloso. No pudo andar con más tino quien se lo puso. Hemos venido a este mundo a poner nombre a las cosas. Es sabido que a Yaveh, al acabar de crear el mundo, no se le ocurría ninguno para las que él había creado, por más vueltas que les daba. Así que dijo: hagamos al hombre, y creó a Adán con el único propósito de que este fuese nombrando a las mansas eras del Paraíso y a todo lo demás. Alguien vino a este lugar de la Mancha una primavera de hace unos cientos de años. Llegó como llegaba don Quijote a los sitios, un poco por casualidad.
Se alzó en los estribos de su caballo, hizo visera con la mano sobre los ojos, columbró la llanura, aspiró el aire de la mañana perfumado con los tomillos que crecían por todas partes, y no lo dudó. Desde entonces han pasado por Tomelloso muchos, algunos, me cuentan, manteniendo estas estas seculares y en ellas a lo más granado de su juventud. Hoy me ha tocado a mí, y lo hago con ilusión y un poco incrédulo, recordando precisamente un pasaje feliz en la vida del héroe de quien celebramos este año los cuatrocientos de su nacimiento, aquí en su patria chica: “ Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como lo fuera don Quijote cuando de su aldea vino: doncellas cuidaban de él, princesas de su rocino…”